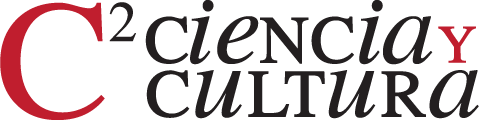“Revista C2, Ciencia y Cultura, año 05, No. 02, es una publicación semanal editada por Leonardo da Vinci, Divulgación y Promoción, A.C., calle San Lorenzo No. 177-C, Col. Tlacoquémecatl del Valle, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03200, https://www.revistac2.com, davinci.divulgación@gmail.com. Editor responsable: Jesús Carlos Ruiz Suárez. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2018-061914090400-203, ISSN: En trámite, otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de éste Número, Graciela Karina Galache Meléndez, calle San Lorenzo No. 177-C, Col. Tlacoquémecatl del Valle, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03200, fecha de última modificación, 11 de enero de 2019”